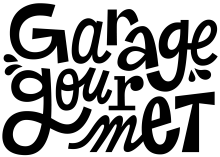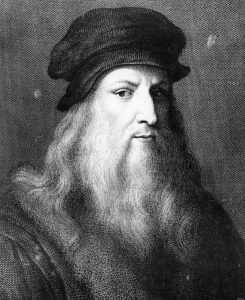Después de abandonar el estudio de Andrea de Verrochio, el maestro de Bellas Artes por excelencia en Florencia durante el Quattrocento italiano, Leonardo da Vinci, se vio en un problema grave: no tenía nada que hacer. Al salir de ahí, había manchado su imagen como estudiante y su reputación reducida a la de un rebelde sin causa que no tenía interés en apegarse a los estándares de la Academia. Tal vez por esto se vio sin un proyecto de vida a seguir: se sabía que Verrochio estaba harto de él y da Vinci no quería regresar a trabajar al servicio de nadie. Necesitaba un espacio para hacer lo que él quisiera, abbastanza.
- autorretrato de Leonardo
- autorretrato de Sandro
Leonardo mantuvo el negocio a flote por algunos meses. Entró como un empleado más a un ambiente que no le correspondía, en el que el desorden era casi absoluto y la gente no hablaba en sus mismos términos; sin embargo, con el paso del tiempo consiguió hacer las cosas a su manera, y la cocina funcionó como un lugar de trabajo pulcro, de procesos óptimos y de una eficiencia que nunca antes había tenido. Lo contrataron como un muchacho cualquiera que necesitaba dinero para pagar sus estudios, lo promovieron al mejor puesto al que podía aspirar por su talento y luego lo corrieron por histérico: sus exigencias sobrepasaban los límites de la paciencia de los demás empleados.
En la cocina, da Vinci se reencontró con una pasión reprimida durante su infancia: nacido como hijo bastardo de uno de los hombres más influyentes de su época, encontró una figura paterna en el esposo de su madre, quien lo trató siempre con la dulzura que su padre biológico no le había dado; su padrastro era chef, y desde muy niño Leonardo pasó horas en la cocina viéndolo trabajar. Años después, desprestigiado en el mundo del arte y desesperado por ocuparse en algo, vio la oportunidad perfecta para retomar aquella pasión abandonada por obediencia a los mandatos de su padre de sangre.
Lo cierto es que a pesar de que Leonardo da Vinci no obtuvo el cariño que necesitaba de su padre, el hombre sí se encargó de que tuviera los estudios necesarios para salir adelante por su cuenta. Es por esto que lo inscribió como aprendiz en el estudio de Verrochio: si no podía reconocerlo como su hijo frente a la corte, por lo menos podría tenerlo cerca si trabajaba como el artista oficial de los Medici, con quienes el maestro estaba muy vinculado; sin embargo, la personalidad explosiva y divergente de su hijo frustró sus planes: aunque era un estudiante excepcional con una facilidad y talento fuera de serie, da Vinci siempre tuvo un conflicto fundamental de autoridad que acabó con sus relaciones profesionales durante su juventud —y de igual manera, con el sueño de su padre biológico.

17th century, Jan Davidsz de Heem (1606-1684), Akademie der Bildende Kunste, Gemaldegalerie
Después de que lo despidieran de la taberna, da Vinci se vio en la misma disyuntiva: el ocio acababa con sus nervios. A pesar de que había salido con una imagen terrible del estudio de Verrochio, no se deshizo por completo de todas las amistades que había forjado. Entre las personas con las que seguía en contacto, el más cercano siempre fue Sandro Botticelli; aunque tenían posturas diferentes en lo que a la profesión se refería, se entendían bien en otros ámbitos. Es por esto que cuando se vio sin nada que hacer una vez más, da Vinci le propuso comenzar un negocio juntos; uno que pudieran administrar como quisieran, según sus reglas y sin nadie que los supervisara.
Compraron un local cerca de «Los tres caracoles» y decidieron nombrarlo «La enseña de las tres ranas de Sandro y Leonardo»; después de la inauguración, las personas estaban realmente intrigadas por el proyecto de los dos artistas, sobre todo porque habían elegido un lugar muy distinto al que normalmente se desarrollaban las personas de su gremio, y estaban más cerca de otro tipo de oficios. Los primeros meses el sitio estuvo a reventar: fuera por curiosidad o por morbo, la gente se acercaba a ver de qué se trataba; pero, al poco tiempo, la clientela disminuyó y los únicos que se mantuvieron fueron los obreros. No es de extrañarse que el negocio quebrara antes de cumplir un año de servicio.
Los trabajadores estaban furiosos: en vez de que les sirvieran porciones abundantes —correspondientes a una jornada laboral dura y larga—, Botticelli y da Vinci ofrecían raciones pequeñas, casi de culto, ya que lo verdaderamente importante era el sabor y no tanto la ración. Ambos querían generar una experiencia estética con cada platillo, para que los comensales pudieran disfrutar de una armonía entre lo que se veía y lo que se degustaba. Se trataban de «probaditas» dispuestas en un arreglo casi escultórico que parecía muy natural para la profesión que ambos tenían. Eran composiciones exquisitas pero que no resultaron muy gratas para los clientes de la zona.
Una tarde, justo al terminar el día de trabajo, se encontraron con una multitud enfurecida a las puertas del local. Los esperaban con fruta podrida y trinches mientras gritaban y hacían un escándalo. Pedían una cosa: que se fueran para siempre de ese lugar porque no podían soportar más las ridiculeces de los estudiantes de Bellas Artes. Fue así como terminó el negocio de Botticelli y da Vinci: un intento de llevar al paladar de los trabajadores sus obras más selectas, preparadas con un empeño que los obreros florentinos no supieron apreciar: las raciones eran demasiado pequeñas.